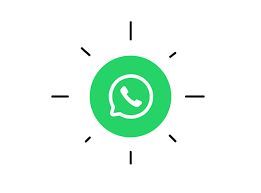La política —ese término que despierta tantos amores y desamores— nació en la antigua Grecia, cuando los ciudadanos (no todos, por supuesto) se reunían en el ágora para debatir y decidir colectivamente sobre su ciudad (la polis). Desde entonces, la política se entendió como el arte de convivir y resolver las diferencias mediante la palabra, no con la violencia.
A lo largo de la historia humana hemos tenido múltiples formas de afrontar los conflictos: desde la guerra y la fuerza, hasta el debate racional y la creación de leyes. En el 509 a.C., los romanos expulsaron al último rey y establecieron la República, donde el poder se repartía entre el Senado, los magistrados y el pueblo mediante las asambleas. Aunque en el 27 a.C. surgió nuevamente el Imperio, podemos decir que este fue uno de los primeros intentos de democracia representativa, aunque aún estaba limitada a una élite.
Con la llegada de la Edad Media, el poder se concentró en los reyes y en la Iglesia. Se instauró el feudalismo y, con él, una época de oscuridad para el pensamiento libre. Las personas dejaron de ser ciudadanas para convertirse en súbditos; la educación pasó a manos de la Iglesia y la ciencia quedó subordinada a la teología. Fue una etapa de retroceso para el conocimiento y la participación política.
Sin embargo, tras siglos de sometimiento, hacia el siglo XVII la humanidad volvió a encender su espíritu crítico. La Ilustración, o “época de las luces”, trajo de nuevo el valor de la razón. Pensadores como Locke y Rousseau propusieron ideas de libertad y contrato social. En el siglo XVIII, las revoluciones estallaron: no solo con armas, sino con argumentos. De allí surgió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que, pese a su sesgo masculino, abrió el camino a las constituciones modernas.
Entrado el siglo XX, la humanidad parecía haber aprendido. Se consolidaron los Estados democráticos, se reconocieron los derechos humanos y se amplió el derecho al voto. Sin embargo, aún hoy cabe preguntarse: ¿qué tan real es esa participación dentro de las democracias representativas?
Con el siglo XXI y el auge de las redes sociales, la política volvió a transformarse. Creímos que la tecnología fortalecería la democracia y la participación ciudadana, pero en muchos casos ocurrió lo contrario. Nacieron los “influencers”, figuras que influyen en millones de personas sin conocimiento ni formación social o política. A través de ellos, se vende la ilusión del éxito fácil, del dinero rápido, del reconocimiento sin mérito. Así surgen generaciones frustradas, comparándose con ídolos superficiales, incapaces de alcanzar ese falso ideal.
La consecuencia es visible: la degradación del debate político. Hoy, muchas personas creen lo primero que aparece en sus pantallas. Las ideas profundas han sido reemplazadas por videos de veinte segundos, los argumentos por insultos y la razón por la emoción inmediata. El diálogo público ha caído en una peligrosa banalidad.
Ejemplos sobran. Hace poco, una reina de belleza declaró que su postura política era “darle bala” a unos u otros, reduciendo el pensamiento a la violencia. O una senadora de la República que, ante un periodista que la confrontó con hechos, le respondió que “tenía cemento en el cerebro”. Estos casos reflejan cómo muchos discursos políticos son frágiles, vacíos y, ante la falta de argumentos, recurren al grito o la ofensa.
¿Podemos llamar a eso política? Difícilmente. Hoy el discernimiento se ha vuelto complejo: muchas personas no aceptan la crítica —pilar fundamental en lo público— y prefieren el aplauso fácil o la polarización. Buscan poder, no diálogo. Se proclaman defensores de la democracia mientras la empobrecen con su ejemplo.
El debate público está perdiendo su altura. Quien grita más fuerte, quien niega los problemas o quien habla de banalidades parece tener más influencia que quien construye con ideas.
Por eso, esta es una invitación a recuperar el valor de la palabra. A volver a debatir con argumentos, con respeto y con pruebas. A encontrarnos en el diálogo, incluso con quienes piensan distinto.
Si esto comienza desde las bases —en los barrios, las tiendas, los grupos de amigos—, podremos volver a levantar el nivel del debate y devolverle a la política su esencia: el encuentro entre diferencias para construir lo común.
Tal vez ahí, en esos pequeños ágoras contemporáneos, podamos reencontrarnos con la verdadera esencia de la política.
Una nota de Cristal de: Michael Andrés Corrales Buitrago, trabajador Social y activista social.
Aviso de responsabilidad
Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad del columnista y no reflejan necesariamente el pensamiento de Revista Juventud. Revista Juventud se exime de cualquier responsabilidad por los puntos de vista presentados en este contenido.
Notas De Cristal Para Una Generación En Construcción