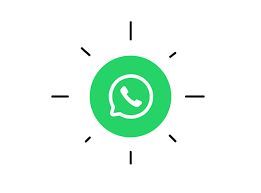Se ha observado, en la jornada del 19 de octubre, un fenómeno político cuyo alcance deberá ser estudiado con detenimiento durante años. Lo que para la mayor parte del país fue una fecha secundaria, para la juventud fue una oportunidad estructural que, en buena medida, fue desaprovechada por algunas fuerzas políticas y fue capitalizada por otras. Fue informado que más de once millones de jóvenes habían sido habilitados para votar; sin embargo, fue registrado que la asistencia efectiva se aproximó al 12–13% del padrón juvenil.
Se debe enfatizar, en primer lugar, la lectura cuantitativa, porque en ella fue encontrada la primera señal de alarma. Cuando décadas de discurso sobre “semilleros” políticos son contrastadas con una participación minoritaria respecto al universo potencial, se concluye que la promesa de reproducción política generacional fue, en muchos territorios, comprometida. Fue constatado que la capacidad organizacional tradicional pudo ser convertida en ventaja electoral cuando las estructuras partidarias fueron activadas de forma coordinada; en contraste, fue percibida la desatención de sectores de la izquierda hacia el trabajo territorial juvenil, déficit que fue aprovechado por partidos con redes locales consolidadas.
Se ha de analizar, además, la reconfiguración de incentivos que fue generada tanto por el diseño del proceso como por la praxis de las colectividades. Fue observado que partidos tradicionales —Liberal, Conservador, Centro Democrático y otros— desplazaron, en numerosos municipios y localidades, a listas consideradas como juveniles o alternativas, gracias a su capacidad de movilizar maquinarias locales, integrar candidatos a partir de redes eclesiales y clientelares y desplegar logística de campaña eficaz. En contrapartida, fue percibida la fragmentación interna de las izquierdas, fenómeno alimentado por disputas por cargos y por la priorización de listas cerradas en contiendas anteriores; esa dinámica fue interpretada por muchos jóvenes como señal de desapego entre dirigencia y bases.
Se ha de subrayar que no fue razonable una lectura reduccionista que presentara el resultado como un simple viraje ideológico absoluto. Más bien, fue evidenciada una migración táctica hacia opciones que fueron percibidas como más funcionales o inmediatas en resolver problemas concretos —empleo juvenil, salud mental, infraestructura comunitaria— y que, por ello, fueron premiadas en las urnas. Fue capitalizado así el desencanto por promesas incumplidas y por liderazgos enquistados, lo que hizo coherente la abstención masiva o la elección de alternativas no tradicionales.
Se ha observado, con especial atención, la variable de la organización territorial. En múltiples ciudades y municipios fue identificada la ausencia de dispositivos partidistas juveniles robustos en sectores de la izquierda: juventudes locales fueron dejadas a su suerte o absorbidas por dinámicas internas desvinculadas de la movilización y la formación política. En contraposición, fue desplegado por colectivos como el MIRA y por sectores del
Centro Democrático, un trabajo sostenido durante más de dos años para identificar liderazgos en parroquias, universidades y espacios comunitarios; ese trabajo fue remunerado en votos durante la jornada.
Se han de incorporar, en este análisis, los resultados por ciudades que fueron detallados por observadores y por actores en terreno. En Medellín fue registrado que movimientos como Creemos y el Centro Democrático lograron mayorías en varias localidades, lo que fue interpretado como resultado de una estrategia de calle y de penetración en comités barriales. En esa ciudad fue observada una recomposición del mapa juvenil que fue favorecida por la organización previa y por la articulación con líderes territoriales tradicionales.
En Bogotá fue constatado que el Centro Democrático logró resultados destacados en al menos seis localidades, mientras que partidos alternativos como la Alianza Verde vieron reducida su influencia en plazas que habían sido consideradas como bastiones hace cuatro años. Fue percibido que, en la capital, la derecha supo capitalizar el descontento con la gestión de quienes habían prometido renovación, y que esa capitalización fue llevada a cabo mediante campañas focalizadas y uso eficiente de estructuras locales. La Alianza Verde, pese a mantenerse como la principal alternativa “no tradicional” dentro del top cinco de partidos más votados en varias localidades, fue percibida como desplazada en zonas estratégicas que antes habían sido su fuerte.
En Cali fue registrado que fuerzas de corte neoliberal y nuevas coaliciones políticas obtuvieron protagonismo, en un fenómeno que fue atribuido a la oferta orientada hacia soluciones pragmáticas frente a problemas urbanos agudos. En esa ciudad fue observado que la novedad de ciertas organizaciones, junto con una campaña territorial activa, permitió la captación de votos juveniles que antes estaban orientados hacia opciones progresistas o intermedias. Fue destacado por la administración distrital que la jornada fue calificada como positiva en términos de operatividad, aunque fue señalada la necesidad de mayor pedagogía para consolidar la participación.
Fuera de las capitales, en municipios como Soacha y otros con dinámicas peri urbanas y alto índice de jóvenes habilitados para votar, fue percibida la pérdida de espacios por parte de fuerzas de centro y de izquierda, espacios que fueron conquistados por partidos de derecha o por candidaturas vinculadas a nuevas estructuras políticas. En esos territorios fue resaltado que procesos de base que habían sido construidos durante décadas fueron erosionados en menos de cuatro años, cuando fue permitida la priorización de lógicas internas sobre la consolidación de redes juveniles y formatos de formación política. Esa pérdida territorial fue entendida como un síntoma profundo y no como un simple traspié electoral.
Se ha de advertir que las consecuencias de esta jornada electoral no se agotan en el corto plazo. Las “semillas” juveniles que fueron plantadas o que fueron abandonadas tendrán efectos en el mediano y largo plazo: fue observado que la pérdida de confianza en partidos asociados con la gestión de los últimos años fue traducida en preferencia por candidaturas independientes o por alternativas de derecha que prometieron soluciones concretas. En consecuencia, fue configurado un escenario en el que la competencia por nuevas generaciones entre 2026 y 2034 será determinada por la capacidad para garantizar credibilidad, canales de acceso real al liderazgo y prácticas internas que favorezcan la renovación. Si la reproducción generacional no fuere practicada por las cúpulas actuales, la pérdida del relevo será irreversible en muchos territorios.
Finalmente, deben ser propuestas medidas correctoras que, de ser adoptadas, podrían revertir la tendencia observada. Se ha sugerido que la inversión pública en educación cívica juvenil y en programas de mentoría política sea incrementada; que las prácticas internas de partido sean renovadas para garantizar accesos reales a nuevas generaciones; que las estructuras territoriales sean profesionalizadas y que la cooperación interinstitucional se oriente a garantizar recursos y transparencia en los procesos. Asimismo, fue recomendado que la Registraduría y las entidades locales coordinen campañas de pedagogía y movilización que vayan más allá de la logística y toquen las inquietudes concretas del electorado joven. Si estas medidas fueren implementadas con seriedad, la representatividad y la legitimidad de próximas convocatorias podrían ser fortalecidas.
Se concluirá, por tanto, con una advertencia: lo ocurrido el 19 de octubre no debe ser interpretado como un simple traspié electoral circunstancial. Fue configurada una tendencia que, de no ser atendida con humildad política y con reformas prácticas, será profundizada. Fue demandado que la izquierda asuma su déficit de conexión con la juventud como una autocrítica operativa, que la renovación generacional sea practicada y no solo proclamada, y que las semillas de la participación sean nutridas con recursos, formación y oportunidades reales. Solo así será asegurada la reproducción democrática que hoy ha sido puesta en duda.
Una nota de cristal de: Camilo Luna
Aviso de responsabilidad
Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad del columnista y no reflejan necesariamente el pensamiento de Revista Juventud. Revista Juventud se exime de cualquier responsabilidad por los puntos de vista presentados en este contenido.
Notas De Cristal Para Una Generación En Construcción