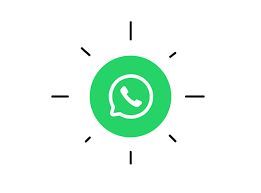En política, las palabras no son solo vehículos de ideas; son herramientas de poder. Nombran, persuaden, encuadran la realidad, crean símbolos y enemigos. En el caso del presidente Gustavo Petro, esto es más evidente que nunca. Su estilo discursivo se ha convertido en una de las marcas más reconocibles de su gobierno, y al mismo tiempo, en uno de los elementos que más controversia genera.
¿Qué dice este estilo de su forma de gobernar? ¿Y qué implicaciones tiene para la democracia?
Petro no gobierna desde el silencio institucional, ni desde la palabra medida. Por el contrario, ejerce el lenguaje como un instrumento central de acción política. Sus alocuciones desbordan formatos, tiempos y protocolos tradicionales. No son declaraciones, son relatos. No son anuncios, son posicionamientos. Más que informar, construye una narrativa: la de un líder incomprendido, bloqueado por poderes oscuros, que encarna al ‘pueblo’ en su lucha contra la élite. En sus discursos, las ideas se mezclan con emociones, los argumentos con símbolos, y la política se vuelve escenificación. Este estilo tiene varios componentes fundamentales.
En primer lugar, está la centralidad del “yo”. Petro no solo habla como presidente, sino como profeta político. El uso reiterado de la primera persona del singular —“yo dije”, “yo advertí”, “yo propuse”— configura una narrativa en la que él se sitúa como origen y destino del cambio. Esto refleja un liderazgo con fuerte carga personalista, donde el proyecto político parece descansar más en el carácter del líder que en una arquitectura institucional o colectiva. Desde la programación neurolingüística (PNL), esto genera anclajes de identificación afectiva, pero también exclusión de otras voces. El “yo” omnipresente puede cerrar puertas al “nosotros”.
En segundo lugar, su retórica es profundamente confrontacional. En lugar de argumentar frente a ideas o posiciones distintas, construye un antagonismo moral. Sus discursos dividen el país entre los que están con el cambio y los que lo sabotean. Entre los del pueblo y los de la élite. Entre los puros y los corruptos. Esta lógica, eficaz para movilizar emociones, es riesgosa para la deliberación democrática. Al presentar la oposición como enemiga del bien común, se anula el disenso legítimo. En clave de PNL, se invocan emociones primarias —miedo, indignación, esperanza— que activan respuestas viscerales más que reflexivas.
Tercero, Petro se asume como un pedagogo. Sus discursos suelen adoptar la forma de una clase magistral, en la que combina historia, economía, filosofía política y cifras. Esto, que podría ser una virtud en una democracia deliberativa, se convierte en obstáculo cuando el mensaje se diluye por exceso de contenido, falta de estructura y duración excesiva. El resultado es un discurso denso, improvisado, difícil de seguir, que no aterriza en un mensaje claro. La intención formativa se pierde entre las digresiones. La voz presidencial se convierte en ruido cuando no se comunica con intención, precisión y síntesis. La claridad también es una forma de respeto.
Por último, su discurso está saturado de emocionalidad. Habla con pasión, con rabia, con dolor, con nostalgia. Las emociones lo atraviesan y lo hacen humano, pero también pueden convertirse en mecanismo de manipulación simbólica. En vez de invitar al pensamiento crítico, buscan adhesión afectiva. El riesgo es sustituir la razón pública por la épica personal. Y una democracia no se construye con sentimientos, sino con instituciones, argumentos y consensos. Las emociones movilizan, pero no gobiernan.
El estilo discursivo de Gustavo Petro no es, por tanto, un simple rasgo personal. Es una estrategia política. Una forma de ejercer el poder. Una forma de narrar el mundo. Y como toda estrategia, tiene efectos: interpela a la ciudadanía, moviliza a sus bases, pero también polariza, desgasta y desconecta. En un país como Colombia, con una historia marcada por la exclusión, el conflicto y la desconfianza institucional, este estilo puede abrir caminos de participación, pero también cerrar puertas a la reconciliación.
El liderazgo presidencial requiere palabra, pero no cualquier palabra. Requiere palabra justa, oportuna, clara, que inspire, pero también que escuche. Una democracia sana no se construye con monólogos eternos, sino con conversación pública. No con letanías, sino con argumentos. No con monumentos verbales, sino con puentes. En tiempos de sobreinformación, lo valioso no es hablar más, sino decir mejor. Como decía el abuelo sabio: uno no convence con ruido, sino con razón.
Petro tiene la palabra. La pregunta es si está dispuesto a convertirla en una herramienta de construcción colectiva, o si seguirá usándola como eco de su propia causa. La palabra puede liberar, pero también encerrar. Puede abrir caminos, pero también levantar muros. Todo depende de cómo se pronuncie… y de para quién se diga.
Una nota de Cristal de: José Gustavo Hernández Castaño
Aviso de responsabilidad
Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad del columnista y no reflejan necesariamente el pensamiento de Revista Juventud. Revista Juventud se exime de cualquier responsabilidad por los puntos de vista presentados en este contenido.
Notas De Cristal Para Una Generación En Construcción