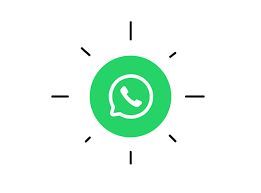Los partidos políticos han sido considerados, desde la teoría clásica de la democracia, como instituciones fundamentales para canalizar la participación ciudadana, organizar el poder, estructurar la representación y dar estabilidad a los regímenes democráticos. En la práctica, sin embargo, su funcionamiento ha degenerado en muchas latitudes hacia lógicas clientelistas, personalistas y mercantilistas. Este ensayo aborda la brecha entre el deber ser de los partidos y su realidad operativa, con especial énfasis en el caso colombiano.
Definición y funciones teóricas de los partidos políticos
En el marco de las democracias representativas, los partidos políticos son definidos como organizaciones duraderas, con estructuras internas y programas ideológicos, que buscan influir en el poder político principalmente a través de elecciones. Maurice Duverger los concibió como instrumentos para la conquista del poder, mientras Giovanni Sartori destacó su papel en la estructuración del sistema de partidos.
- Las funciones clásicas que se atribuyen a los partidos son:
- Representación de intereses sociales e ideológicos.
- Canalización de la participación ciudadana.
- Agregación de demandas sociales en programas coherentes.
- Formación de la opinión pública.
- Selección de líderes y candidatos.
- Ejercicio del gobierno y formulación de políticas.
- Control político desde la oposición.
En este marco, los partidos deberían actuar como puentes entre el Estado y la sociedad civil, fortaleciendo la cultura democrática y la rendición de cuentas.
- Enfoque crítico: degeneración funcional de los partidos
La realidad muestra que muchos partidos han traicionado su función teórica. En lugar de representar ideologías o proyectos colectivos, operan como empresas electorales o maquinarias clientelistas. La teoría crítica, influenciada por autores como Robert Michels (“ley de hierro de la oligarquía”) o Chantal Mouffe, evidencia cómo las estructuras partidarias concentran el poder en élites cerradas y desincentivan la participación ciudadana real.
Los partidos pierden democracia interna, se personalizan, se desideologizan y se convierten en instrumentos de negociación electoral más que en espacios de deliberación pública.
- El caso colombiano: del bipartidismo excluyente al multipartidismo clientelista
Colombia ofrece un caso ilustrativo de la brecha entre la teoría y la práctica partidista. Hasta 1991, el sistema era predominantemente bipartidista, controlado por el Partido Liberal y el Partido Conservador, con estructuras excluyentes y violentas. El Frente Nacional (1958–1974) institucionalizó la alternancia pactada del poder, eliminando la competencia electoral real.
Con la Constitución de 1991 se abrió el sistema al pluralismo político. Entre 1991 y 2002, más de 70 partidos y movimientos obtuvieron personería jurídica, generando un multipartidismo extremo, desorganizado y sin control. La reforma política de 2003 intentó corregir este caos mediante el umbral electoral y la cifra repartidora. Como resultado, en 2006 solo 16 partidos conservaron personería jurídica y 8 obtuvieron curules al Senado.
Sin embargo, el sistema se reconfiguró y volvió a fragmentarse. Para 2022, 20 partidos compitieron y 15 obtuvieron representación en el Senado. Aunque formalmente pluralista, el sistema partidista colombiano es, en la práctica, un escenario de:
- Personalismo extremo (partidos que giran en torno a líderes individuales).
- Negociación de avales como bienes de mercado.
- Captura del Estado por redes clientelares.
- Transfuguismo y falta de ideología.
Muchos partidos no tienen vida interna ni representación territorial, funcionan sólo durante las elecciones y responden a intereses de financiadores privados o pactos ocultos.
- Análisis conclusivo: teoría vs. práctica en el sistema partidista colombiano
En términos teóricos, los partidos deberían ser pilares de la democracia, pero en Colombia actúan como operadores del clientelismo. La promesa liberal de representación plural y deliberación se ha desvirtuado ante una práctica dominada por:
- Pactos de élite.
- Prácticas patrimoniales.
- Intercambios clientelistas.
- Desafección ciudadana.
El sistema partidista colombiano sufre una crisis de legitimidad: la ciudadanía desconfía de los partidos, los ve como instrumentos corruptos, y opta por la abstención, el voto en blanco o los grupos significativos de ciudadanos.
Conclusión
El desfase entre la teoría y la práctica de los partidos políticos es uno de los principales desafíos de la democracia contemporánea. En Colombia, esta tensión ha sido particularmente aguda. Superar esta crisis requiere no solo reformas legales, sino una transformación cultural y ciudadana profunda. Los partidos deben volver a ser espacios de construcción democrática y no plataformas para la captura del poder. En este camino, la educación política, la regulación efectiva y la exigencia ciudadana jugarán un papel determinante.
- Reflexión ampliada: fortalecimiento del análisis teórico y argumentativo
Para comprender a fondo el desfase entre la teoría y la práctica de los partidos políticos, es necesario ahondar en las tensiones estructurales entre las promesas normativas de la representación democrática y las realidades empíricas de su implementación institucional.
Autores como Bernard Manin (“Los principios del gobierno representativo”) han mostrado cómo la democracia representativa tiende a distanciarse de la participación directa, creando una élite política que se profesionaliza y se distancia de las demandas ciudadanas. En ese sentido, los partidos políticos se convierten en mediadores entre dos mundos: el del poder estatal y el de la sociedad civil. Pero cuando fallan en esta intermediación, surge la crisis de representación.
La teoría crítica contemporánea, desde Pierre Bourdieu hasta Ernesto Laclau, ha denunciado la conversión de los partidos en “instrumentos de dominación simbólica” que encubren relaciones de poder tras discursos de unidad, nación o interés general. Esta lógica es especialmente visible en contextos donde las instituciones democráticas son frágiles, y los partidos se articulan en torno a liderazgos carismáticos, prácticas clientelares o redes de cooptación.
En el caso colombiano, esta contradicción se agrava por la débil cultura de partido, la fragmentación ideológica y la instrumentalización electoral de las organizaciones políticas. A diferencia de modelos europeos, donde los partidos surgen de movimientos obreros, nacionalistas o religiosos con fuerte contenido identitario, en Colombia han proliferado los partidos de “aval rentable”, sin raíces ideológicas ni compromiso con la deliberación pública.
En lugar de convertirse en escuelas de formación ciudadana, los partidos han funcionado como plataformas de acceso al Estado. Como lo advierte Fernando Giraldo, analista político colombiano, existe una “patologización del sistema partidista”, en el que los partidos sobreviven no por su representatividad, sino por su capacidad para adaptarse al clientelismo y a las lógicas contractuales del poder.
Esta degeneración no puede entenderse únicamente como corrupción individual. Responde a un diseño estructural de poder, donde las reglas formales son capturadas por actores informales, y donde los incentivos para la participación política están subordinados al acceso a recursos, más que al debate ideológico.
Por ello, pensar en una reforma auténtica de los partidos implica no solo modificar las leyes o reglamentos, sino repensar el vínculo entre ciudadanía, representación y poder. Implica desmontar las redes clientelares, fortalecer la educación política, democratizar los procesos internos y recuperar la dimensión ética de la acción partidaria.
Una nota de cristal de: José Gustavo Hernández Castaño, Magíster en Ciencias Políticas. Columnista RJ
Aviso de responsabilidad
Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad del columnista y no reflejan necesariamente el pensamiento de Revista Juventud. Revista Juventud se exime de cualquier responsabilidad por los puntos de vista presentados en este contenido.
Notas De Cristal Para Una Generación En Construcción